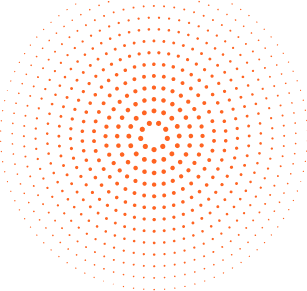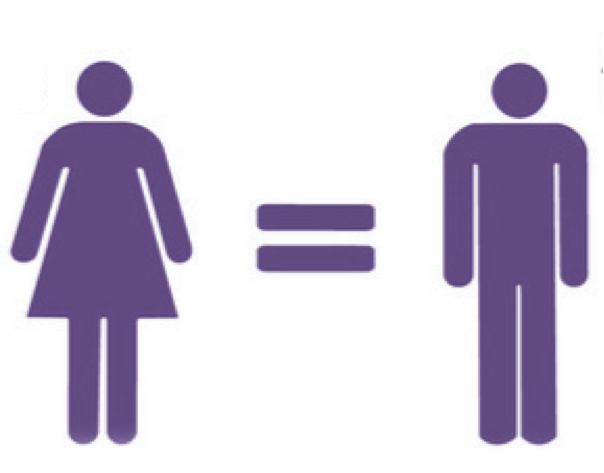Por: Esther Alfonzo Rivera, abogada venezolana
Ig: @estheralfonzor.abg
Es un logro para la humanidad el reconocimiento que todos los seres humanos nacen libres e iguales, por eso, todas las personas deben tener garantizada la misma libertad, igualdad y dignidad que a su vez son reconocidos como Derechos Humanos; ya que estos los ejercen las personas y los Estados tienen la obligación de respetarlos, garantizarlos y promoverlos.
En aras de esta igualdad que respalda a los derechos humanos, tanto hombres como mujeres son iguales ante el respeto irrestricto de sus derechos, por los que han luchado durante muchos siglos, y que tanto hombres y mujeres han forjado la creación de organismos internacionales que respalden a través de tratados, pactos, declaraciones, convenios que los Estados partes deben cumplir, respetar y hacer respetar.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre del año 1948, la misma representa un significante logro y avance en la historia de la lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos humanos; ya que en la misma se establecen los derechos humanos fundamentales que deben protegerse y respetarse, siendo proclamados a posteriori otros tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos, aquellos que amparan los derechos humanos de las mujeres.
Para destacar la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, se hace necesario destacar lo que algunos denominaron “C100” o Convenio sobre igualdad de remuneración en el año 1951, número 100, el cual es un Convenio relacionado con la igualdad de remuneración entre la mano de obra tanto del hombre como la mujer, procurando igual remuneración ante la mano de obra, es decir, un trabajo de igual valor.
La igualdad se procuraba más allá de lo laboral, ya que con la Convención sobre los derechos políticos de la mujer, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de diciembre de 1952, pero que entró en vigor casi dos años después, el 7 de julio de 1954; y con ella, se procura que efectivamente exista la igualdad de condición entre el hombre y la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos.
Esto, a raíz de esta Convención se estableció que las mujeres tienen derecho a votar en todas las elecciones, sin cabida a discriminación por sexo, y establece además, que las mujeres deben tener el derecho absoluto a ser elegidas para ejercer cargos públicos de elección y de función pública, afirmándose en ese contexto, igualdad de condiciones, tal como lo establece el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Han sido muchos los escenarios donde la mujer ha tenido que luchar ante las desigualdades vividas con sus derechos en relación con el hombre, tal como lo era el hecho de ser una mujer casada; lo que tuvo que ser resuelto con la Convención sobre nacionalidad de la mujer casada, del 29 de enero del año 1957, y cuya entrada en vigencia es el 11 de agosto del año 1958; con la cual se procura dar solución a los conflictos en materia de nacionalidad, a causa de las disposiciones sobre la pérdida y la adquisición de la nacionalidad de la mujer ante situaciones como contraer matrimonio, divorciarse y, hasta ante del cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio; esto en aras de lo dispuesto en el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por cuanto “toda persona tiene derecho a una nacionalidad” y “a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”.
Los derechos de las mujeres es uno de los aspectos más transcendentales de la humanidad, ya que se ha tenido una lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer, por un equilibrio de género entre los seres humanos. Ha sido un proceso histórico que ha procurado el reconocimiento de la igualdad entre ambos.
Dicho proceso permite evaluar el presente y avanzar hacia el futuro por el mantenimiento de dichos derechos, ya que las mujeres siguen siendo víctimas de delitos graves, a las que le son vulnerados sus bienes jurídicos tutelados como la vida, la libertad en su máxima expresión.
Desde el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, aquel 16 de diciembre del año 1966, pero que entró en vigor el 23 de marzo del 1976, es decir, diez años después; y siendo que este pacto internacional establece y desglosa los derechos civiles y políticos de todos los seres humanos, así como las libertades señaladas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, resaltando que el artículo 3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, establecen el Derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en el disfrute de sus derechos civiles y políticos.
Es importante destacar también en esta línea del tiempo en la lucha por el reconocimiento de los Derechos de las Mujeres, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue aprobado el 16 de diciembre del año 1966, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de manera conjunta con la aprobación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Teniendo pues, que estos dos tratados desarrollan ampliamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo que son obligatorios para los Estados que lo han suscrito y/o ratificado, siendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y con él, su Protocolo Facultativo, los instrumentos internacionales del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, o mejor dicho, del Sistema de Naciones Unidas.
Tan necesaria fue la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la cual fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 7 de noviembre del año 1967, donde la Asamblea General en razón de las consideraciones que la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en dicha Declaración, sin distinción alguna, incluida la distinción por razón de sexo, establece en su artículo 1, que la discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limita su igualdad de derechos con el hombre, es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana, la integridad personal, física, psíquica y moral.
En esta línea del tiempo por la lucha del reconocimiento e igualdad en los derechos entre hombres y mujeres; fue proclamada la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la cual fue adoptada en diciembre del año 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y entró en vigencia dos años después, a saber, el 3 de septiembre de 1981; y tuvo como fundamento que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres.
Esta Convención, estableció que la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Para el año 1993, se promulga la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer mediante la Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993, donde se establece entre otros aspectos relevantes:
Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos:
- La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación;
- La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;
- La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, donde quiera que ocurra.
En el año 1994, se promulga la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, esta CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, o mejor conocida también como “CONVENCION DE BELEM DO PARA”, en ella se establece:
Artículo 1
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
Artículo 2:
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:
- que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
- que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
- que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra .
Avanzando en los derechos humanos de la Mujer, en el año 1999, se dicta el Protocolo facultativo de Comité de la CEDAW, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer fue adoptado por la Asamblea General en 1999, y obliga a los Estados signatarios a reconocer la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para recibir y considerar las quejas expresadas por personas o grupos organizados de la sociedad civil, lo que constituye un mecanismo exigente de rendición de cuentas en materia de actos de discriminación contra las mujeres, en comparación con el mecanismo vigente de presentación de informes periódicos.
En el año 1994, se promulga la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, esta CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, o mejor conocida también como “CONVENCION DE BELEM DO PARA”, en ella se establece:
Artículo 1
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
Artículo 2:
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:
- que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
- que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
- que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra
En la lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos de la Mujer, progresivamente al respeto de los derechos humanos de la Mujer, en el año 1999, se dicta el Protocolo facultativo de Comité de la CEDAW, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer fue adoptado por la Asamblea General en 1999.
Esto, obliga a los Estados signatarios a reconocer la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para recibir y considerar las quejas expresadas por personas o grupos organizados de la sociedad civil, lo que constituye un mecanismo exigente de rendición de cuentas en materia de actos de discriminación contra las mujeres, en comparación con el mecanismo vigente de presentación de informes periódicos.
El alcance y logros alcanzados por parte de las mujeres en el respeto de sus derechos, que sean así reconocidos a nivel mundial, reconocen el principio de igualdad entre hombres y mujeres, ya que los mismos tienen y deben gozar de los mismos derechos amparados por los distintos instrumentos jurídicos internacionales, en los cuales la mujer es parte de los diversos grupos vulnerables.
Ciertamente aún falta que dichos derechos sean respetados en muchos países. No obstante, se debe continuar plantando bandera en la conquista de espacios y derechos para la mujer.
“Cada vez que una mujer se defiende a sí misma, sin saberlo, sin pretenderlo, defiende a todas las mujeres”
Rebecca Solnit