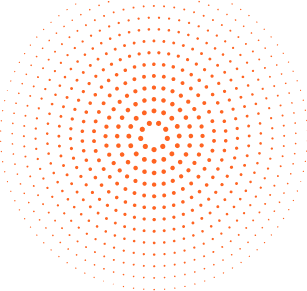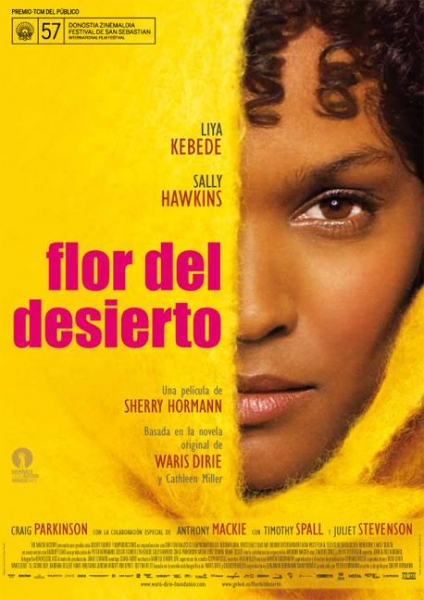Por: Hermanlyg Ríos
Luego de 29 años de aquella atroz barbarie, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, Ruanda es el segundo país africano menos corrupto en el 2022, incluso en medio de un contexto donde la pandemia de Covid-19 perjudicó los medios de subsistencia de los habitantes, ahondando las desigualdades y aumentando los riesgos de corrupción en la África Subsahariana.
En 2021, la población de Ruanda logró aumentar a 13,46 millones de habitantes, es decir, más del doble de la población que para el tiempo del genocidio se encontró reducida a 6 millones, de acuerdo a cifras del Banco Mundial (2021). Además incrementó considerablemente su esperanza de vida, que en 2021 era de 66 años, mientras que en época del Genocidio 1994 era tan solo de 14 años.
En cuanto al Índice de Desarrollo Humano (IDH), que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país, muestra que Ruanda se ubica en el puesto 165 lo que indica que sus habitantes están entre los que peor nivel de vida tienen en el mundo ya que está entre los países que ocupan el peor lugar del ranking de IDH.
Ruanda presenta aún cuentas pendientes tales como la salud y la educación. Por ello, han sumado esfuerzos para el desarrollo de programas que beneficien a tutsis y hutus por igual, quedando en el pasado la división étnica para que en las comunidades no existan desigualdades socioeconómicas.
Entendiendo que sin una paz verdadera ni reconciliación efectiva no es posible el desarrollo de Ruanda, los ruandeses se abocaron en la creación de procesos de justicia y reparación, estableciendo los ‘tribunales gacaca’. Estos tribunales comunitarios se encargan de enjuiciar a todos los sospechosos de genocidio y violencia sexual, así como también crearon de manera oficial los Umuganda, servicios gratuitos de los mismos ciudadanos a la comunidad por la reconciliación nacional.
En el ámbito humanitario, uno de los grandes desafíos es la atención a las víctimas, la cual comprende los distintos tipos de asistencias como sanitaria, jurídica, social y económica, así como el derecho de las víctimas a recibir un trato digno y justo, con total respeto a la privacidad y a ser escuchadas para obtener justicia y reparación, ya que como afirma Amnistía Internacional (2004), “la baja posición social de las mujeres y sus dificultades para solicitar una reparación ponen a muchas mujeres y niñas en una situación de vulnerabilidad frente a la violencia sexual.”
La violencia sexual contra las mujeres generó problemas de diversos tipos que van desde la vulneración de sus derechos humanos hasta las limitaciones en la participación del Estado y que con frecuencia las organizaciones tratan de brindar apoyo pero que en muchas ocasiones supera su capacidad porque como expresa Fernandez (2020):
A pesar de contar con una legislación muy favorable, la cultura del silencio permanece en el país y la asistencia legal a las víctimas sigue siendo limitada debido a diversos factores como el temor a la vergüenza y al estigma que pueden sufrir las víctimas de la violencia sexual en la comunidad o en su propia familia tras denunciar los hechos, el miedo al perpetrador o la falta de evidencia forense para apoyar los casos en los tribunales.
Otro desafío a superar es el estigma social, la verguenza y la discriminación contra las sobrevivientes de actos de violencia sexual. Como relata Amnistía Internacional (2004):
Muchas han preferido guardar silencio sobre los horrores que tuvieron que soportar. Algunas mujeres han contado que las personas de su comunidad que sabían que habían sido violadas daban por hecho que tenían una enfermedad de transmisión sexual, probablemente el VIH. Otras han reconocido con franqueza que luchaban contra un sentimiento de culpa por haber sobrevivido y haber sido violadas, explicando que los miembros de su comunidad opinaban que, si habían sobrevivido, debía ser porque colaboraron con los autores del genocidio. Algunas mujeres se han visto aquejadas de graves problemas de salud, como fístulas, que han contribuido a aumentar su aislamiento.
Otro aspecto importante es la discriminación contra los niños concebidos durante el genocidio producto de las violaciones, quienes son denigrados y catalogados como “niños de ingrato recuerdo”. (Amnistía Internacional, 2004)
En la lucha contra la violencia de género y basándose en su Constitución —la cual prohibe todas las formas de discriminación—, el gobierno ruandés aprobó en 2008 una Ley de Violencia basada en el Género, que brinda protección a los derechos de las mujeres y condena la violencia basada en género, incluida la violación conyugal. A su vez, ha aplicado políticas públicas para promover la igualdad y la paridad de género, especialmente en la educación, logrando que la matrícula escolar abarque la misma cantidad de niños y niñas en la escuela primaria y secundaria.
Gracias a ello, en la actualidad Ruanda se ha convertido en el Estado con más porcentaje de mujeres en el Parlamento a nivel mundial, con un 64% de escaños ocupados por mujeres.
El dolor y el sufrimiento de lo vivido convirtió a Ruanda hoy en un país con algunos avances en la igualdad de género, donde poco a poco van sanando las heridas, manteniendo la memoria del genocidio y la perseverancia de cuán atroces pueden ser los actos, pero más importante aún: Aunque el proceso de reconciliacion después del genocidio es largo, Ruanda es una prueba de que no es imposible.
Referencias Bibliográficas
- Amnistía Internacional (2004). Ruanda: “Marcadas para morir”. Sobrevivientes de violación afectadas de VIH/sida. Recuperado de https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/afr470072004es.pdf
- Banco Mundial. (2021). Esperanza de vida al nacer. Recuperado de: https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.LE00.IN?locations=RW&most_recent_year_desc=false&start=1994
- Banco Mundial. (2022). Población total de Ruanda. Recuperado de : https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=RW
- Datos Macro. (2021). Mejora el Índice de Desarrollo Humano en Ruanda. Recuperado de: https://datosmacro.expansion.com/idh/ruanda
- FERNÁNDEZ, S. (2020). Ruanda, un modelo de progreso en la lucha contra la violencia de género. Observatorio de Violencia. Recuperado de https://observatorioviolencia.org/ruanda-un-modelo-de-progreso-en-la-lucha-contra-la-violencia-de-genero/
- Transparency International. (2022). El Índice de Percepción de la Corrupción 2022 revela escasos avances contra la corrupción en un contexto mundial cada vez más violento. Recuperado de: https://www.transparency.org/es/press/2022-corruption-perceptions-index-reveals-scant-progress-against-corruption-as-world-becomes-more-violent