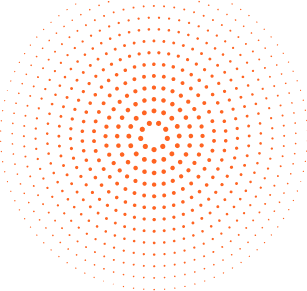La Red Naranja, junto a Hombres por la Equidad y la Igualdad, Unión Afirmativa y Caleidoscopio Humano organizaron un forochat el 25 de junio de 2021, Día Naranja y mes en el que se promueve el orgullo LGBTIQ+. En esta ocasión, la temática que se abordó en la conversación fue la diversidad sexual, los derechos humanos y la equidad, con el enfoque de género y haciendo énfasis en el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, sin distinción alguna.
El forochat contó con la moderación de Gabriela Buada, directora de Caleidoscopio Humano y las panelistas Quiteria Franco, coordinadora de Unión Afirmativa, Griselda Barroso, abogada especialista en derecho penal y estudios de la mujer, y Michelle Artiles, activista LGBTIQ+ y estudiante de Comunicación Social.
Situación actual sobre la violencia contra las mujeres lesbianas
Quiteria Franco comentó que los crímenes de odio son entendidos como un conjunto de delitos que se cometen en contra de determinadas personas por la pertenencia real o supuesta a un grupo en particular. Los crímenes de odio pueden surgir desde la amenaza, el acoso, el hostigamiento, la difamación, el insulto, los golpes, la violación, el linchamiento y el asesinato.
A mediados de junio, se conoció que se cometieron dos crímenes de odio contra una pareja gay en Baruta, una mujer trans y en el mes de marzo, hubo otro asesinato de un hombre gay, a manos de un policía del municipio Baruta.
Muchos delitos suceden y no son conocidos o no causan el mismo impacto que los casos mencionados anteriormente. La panelista mencionó que en mayo y junio hubo tres incidentes de amenaza, acoso, difamaciones, violación correctiva y asesinato, que involucran a mujeres lesbianas en Lara, Bolívar y Anzoátegui. Tres casos que ejemplifican los tipos de violencia que viven las mujeres en el país y que se califican como crímenes de odio.
Quiteria Franco habló desde su experiencia como profesora universitaria sobre las discriminaciones en el área laboral, ya que cuando comenzó a compartir las vivencias diarias sobre su orientación sexual con su familia, empezó a incomodarles a sus jefes de trabajo y tuvo obstaculización en el proceso de ascenso docente, con excusas en los concursos y requisitos innecesarios. Luego, la panelista conoció que estuvo en una situación de discriminación por su orientación sexual.
En el ambiente laboral, a las mujeres lesbianas que tienen apariencia femenina se les facilita ocultar su vida, aunque tienen afectaciones emocionales, ya que causa incomodidad e incita a evitar conversaciones en el área de trabajo. Mientras que a las mujeres de apariencia masculina le cierran los espacios para el ingreso a un empleo formal, es aislada, no es incorporada a los grupos de trabajo y también, comienzan a ser objeto de acoso sexual por los compañeros de trabajo, que pueden insinuar actos sexuales como tríos, invitaciones, entre otros.
Por ello, la panelista hizo un llamado a las empresas para que comiencen a trabajar en protocolos contra el acoso sexual y por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.
En el área de salud, las visitas al ginecólogo pueden tornarse en un momento desagradable para las mujeres lesbianas porque la atención está diseñada a la orientación heterosexual, ya que realizan preguntas como el método de anticoncepción y la vida sexual. La panelista indicó que ha sido objeto de maltrato en dos visitas ginecológicas, con hombres y/o mujeres, es decir, la situación no ocurre por el sexo del médico, sino por los prejuicios y el estigma de la mujer lesbiana.
Hoy en día, los niños, niñas y adolescentes (NNA) conocen sus derechos y adicionalmente han surgido organizaciones que trabajan por los NNA, las cuales realizan una labor muy valiosa y acuden a las escuelas para conversar sobre el acoso y sus tipos.
Muchas veces, la panelista escuchó la palabra “marimacho” en la escuela, a sus 9 años de edad. Quiteria expresó que parte de la responsabilidad social, debe ser que los niños y niñas crezcan siendo solidarios, empáticos y comprensivos de las diferencias individuales y de los derechos de cada persona.
Mujeres trans en Venezuela
Michelle Artiles comentó sobre su experiencia trans en Venezuela y señaló 3 aspectos fundamentales; la identidad, la salud y la discriminación. En Venezuela, las leyes señalan que los ciudadanos tienen derecho a un libre desarrollo de la personalidad e identidad.
Aunque cuando se habla de personas trans, se ve limitado porque el sexo y el nombre asignado al nacer no corresponden con el género. Las mujeres trans tienen la posibilidad de accionar sobre la modificación en el área social pero no desde el aspecto legal, ya que en Venezuela no está contemplado el cambio de nombre en personas trans.
Para la modificación del nombre y el apellido, las mujeres trans deben realizar el proceso en el registro civil y en la mayoría de los casos, los cambios no son aceptados, violando los derechos humanos y la identidad en personas trans.
En la actualidad venezolana, las personas trans no tienen algún reconocimiento ante la ley y por ello, no existen protocolos o respuestas idóneas, especialmente para las hormonas, cirugías de reafirmación de género, entre otros. Dicha situación promueve que las personas trans acudan al mercado negro para poder realizar su transición e incluso, se ven obligadas a realizar viajes, sometidos a altos costos de los servicios de salud para cubrir los gastos.
De igual forma, la ponente resaltó que la discriminación ocurre en todos los escaños académicos, sociales y judiciales, ya que las personas trans no tienen consideraciones porque la legislación venezolana no contempla la discriminación por identidad de género, es decir, aquel crimen realizado de forma pasiva a personas trans no es un delito.
Derechos, alcances y luchas de la comunidad sexodiversa
Griselda Barroso señaló los derechos, alcances y luchas de la comunidad sexodiversa en Venezuela. La ponente inició comentando que el artículo 20 de la Constitución expresa que toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin limitaciones, así como también el art. 21 promueve la igualdad.
Los artículos mencionados pueden servir de base para ayudar a continuarse las luchas reales y efectivas mediante la formalidad de la ley y la práctica real, a través de un protocolo para que el Estado garantice los derechos.
Algunos de los avances jurídicos en Venezuela son la sentencia 190 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicada el 28 de febrero del 2008, la cual interpreta la norma constitucional y no prohíbe ni condena las uniones de hecho del mismo sexo.
Por otra parte, la ponente hizo referencia al artículo 21 de la Ley del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras (2010) que comenta que no se admite la discriminación.
Luego, existe un conjunto de normas basadas en la discriminación y acciones afirmativas como la Ley para la protección de las familias, la maternidad y la paternidad (2007), la cual señala que el Estado protegerá a las familias en su pluralidad.
La Ley orgánica de Registro civil (2010) comenta que las personas trans pueden adquirir el derecho al cambio de nombre por razones de género. A su vez, el artículo 146 indica que puede cambiar una sola vez su nombre en el registro civil.
La resolución 286 para la Igualdad y Equidad de Género del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia (2010) comenta en el artículo 10 que se deben erradicar las conductas o situaciones de discriminación contra las mujeres y personas sexo-diversas, así como también velar por la atención oportuna e integral para las víctimas de discriminación y violencia por razones de género.
Hasta ahora, los preceptos jurídicos señalan la discriminación en la comunidad sexodiversa pero no la violencia que existe y por ello, Griselda Barroso indicó que son avances tímidos, debiendo existir una mayor reivindicación integral para los derechos de la comunidad sexodiversa.
La panelista opinó que se debe realizar una ley orgánica específica que garantice, promocione y proteja los derechos de la comunidad sexodiversa.
Otros preceptos jurídicos son el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Popular (2010), el artículo 173 de la Ley De Instituciones del Sector Bancario (2010), el parágrafo 8 del artículo 14 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (2011), el artículo 50 de la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial (2011), el artículo 4 de la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH y sus familiares (2014) y la Ley Plan de la Patria (2013-2019).
Aun así, las normas parten de la discriminación, a pesar que sea el eje transversal que genera violencias de todo tipo, es importante que se tengan leyes propias la sexodiversidad que protejan, garanticen sus derechos y sancionen violencias contra la comunidad sexodiversa.
La realidad jurídica de la comunidad sexodiversa es que no existe reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo en la ley venezolana, la constitución solo protege la maternidad y la paternidad en una relación heteroparental y si acepta la adopción, debe ser un hombre o una mujer.
Por otro lado, el TSJ realizo una decisión en el año 2008 que expresa que las parejas homosexuales tienen todos sus derechos económicos, civiles y políticos, aunque la constitución no reconoce la protección equiparable al matrimonio, unión civil o concubinato en parejas del mismo sexo.
Igualmente, el 31 de enero de 2014 se consignó un proyecto de Ley de Matrimonio Civil Igualitario a la Asamblea Nacional. Luego, la Sala Constitucional del TSJ tuvo la decisión 1187 que los casos de reproducción asistida, donde la madre gestacional es una mujer distinta a la biológica, el niño o niña tiene el derecho de estar inscrito con los apellidos de sus progenitoras.
En Venezuela, no existe ningún instrumento jurídico que proteja a las personas por su identidad o expresión de género, no existe regulación sobre el cambio de sexo o nombre legal en el país y los procesos son prohibidos de facto.
A pesar que el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil reglamenta el cambio de nombre propio, no se tiene registro de solicitudes de personas trans que hayan sido aprobadas.
De igual forma, el TSJ en 2017 admitió una acción constitucional que pretende el cambio de nombres y de género de un grupo de personas, con la solicitud de la copia certificada de actas de nacimiento y un informe psiquiátrico y psicológico por un especialista que demuestre la veracidad de la identidad sexual pretendida. Sin embargo, el Tribunal hasta ahora no ha otorgado el cambio de nombre y sexo registral a las personas involucradas en la acción constitucional.
La ponente concluyó que se deben seguir conquistando más espacios y demandar leyes específicas que regulen las conductas criminales y agresivas contra la población sexodiversa al Estado, a pesar de los retos y que logren ser consolidados para reivindicar las acciones de la comunidad.