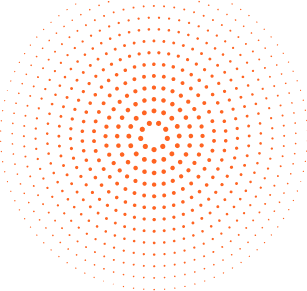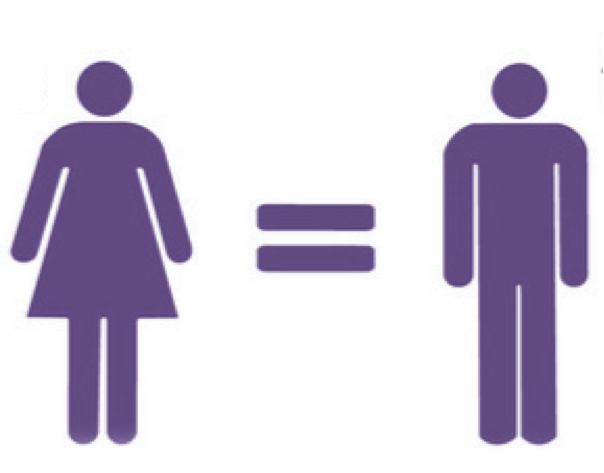Patriarcado
Violencia vicaria
Riesgos para los hijos e hijas
El sufrimiento de los hijos/as como vicarias/os
Papel del Estado patriarcal
El agresor
El síndrome de Alienación Parental
Necesidad de incorporar la Violencia vicaria en las leyes
Patriarcado
Hablar de violencia vicaria es hablar de uno de los tantos tipos de violencia por razones de género que existen dentro del sistema patriarcal.
El patriarcado es una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres, del marido sobre la esposa, del padre sobre la madre y los hijos e hijas, y de la línea de descendencia paterna sobre la materna (Dolors Reguant, 2007).
Este sistema ha surgido de una toma de poder histórica por parte de los hombres, quienes en los orígenes de la humanidad se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres y de su producto, los hijos e hijas, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de los mitos y la religión que lo perpetuarían como única estructura posible (Reguant, 2007).
En este sentido, en el patriarcado los hombres están habilitados culturalmente para ejercer poder, control y dominio sobre las mujeres y sobre todas aquellas personas que sean vistas como “femeninas” o que estén “feminizadas”, de acuerdo a los roles y estereotipos existentes en la sociedad. Así, las niñas, niños y niñes son susceptibles al ejercicio de este poder masculino hegemónico.
Violencia vicaria
Es un tipo particular de violencia de género dirigida hacia las mujeres. El concepto viene de “vicario/a”, aquel o aquella que toma el lugar de otra persona. Deriva de castigo vicario, por ejemplo en la antigüedad se aplicaba un castigo sobre un niño en presencia del heredero de la corona para no pegarle al heredero. La violencia vicaria es aquella que se ejerce por interpósita persona, o persona interpuesta.
Este concepto fue desarrollado y aportado en 2012 por Sonnia Váccaro, Psicóloga, Perita Forense, experta en violencia basada en género e investigadora argentina, para describir los casos de asesinatos de niños y niñas que sucedían posteriores a la separación o el divorcio de sus padres. En este tipo de violencia el agresor instrumentaliza a sus hijos e hijas para hacerle daño irreparable a las mujeres-madres. El agresor agrede a los hijos e hijas durante el régimen de visitas o en el período de la custodia compartida que les impone el Estado.
El mecanismo usado por el agresor es el desplazamiento, el cual le sirve para ejercer poder y expresar su odio dañando lo más preciado que tienen las mujeres: sus hijos e hijas. También lo pueden realizar sobre familiares o amigas de las mujeres afectadas e incluso animales no humanos relacionados con la mujer a quien se quiere agredir.
Esta instrumentalización de las hijas e hijos, le permite al agresor perpetuar el dominio y control sobre las mujeres. Es un tipo de violencia secundaria. El agresor se asegura con este tipo de violencia extrema que la mujer no se recupere jamás, e incluso se lo anuncia frases como “te voy a dar donde más te duela”, “ya verás lo que te pasa”.
Riesgos para los hijos e hijas
La exposición a la violencia de género origina efectos negativos en la infancia, independientemente de la edad, que van desde problemas físicos, alteraciones emocionales, alteraciones cognitivas y de conducta. Todos estos efectos, se producen con mayor intensidad en aquellos niños y niñas que sufren violencia directa y son víctimas de maltrato infantil.
Anteriormente, se creía que interviniendo en la mujer madre, afectada directa de las agresiones, se intervenía en los hijos e hijas. Pero hoy el enfoque ha cambiado: un planteamiento de atención centrado únicamente en la mujer, invisibiliza y deja en un segundo plano las secuelas que presentan niños, niñas y niñes expuestos a violencia de género, así como sus necesidades.
Al tener identificados quienes son el o la vicaría, surge la duda: ¿cuáles son los riesgos para hijas e hijos? Acorde a lo contemplado en la legislación española durante la década de los 80’s, estos pueden ser:
- Encontrarse en la escena de la agresión.
- Encontrarse en brazos de su madre en ese momento.
- El riesgo de morir si se interponían para evitar que su madre fuera golpeadas.
- Las secuelas de presenciar la violencia contra su madre.
En la actualidad, los riesgos para hijxs en la legislación española, se enuncian como:
- Violencia psicológica
- Violencia física
- Violencia patrimonial
- Violencia económica
- Modelaje de relaciones violentas
Es de gran importan la intervención del Estado, ya que las consecuencias para las mujeres víctimas directas o vicarias, en un problema social, de salud pública y seguridad ciudadana.
El sufrimiento de los hijos/as como vicarios/s
La violencia de género es la expresión de un flagelo social que ha diezmado la población en gran parte del mundo. Es la otra pandemia, invisibilizada, cuyos efectos siguen provocando un inmenso malestar social al ser: mujeres, niñas y adolescentes, sus víctimas singulares.
Les hijes, devienen en testigues presenciales de las agresiones actuadas por la pareja parental. Fundamentalmente las que dirige el cónyuge a su esposa, el padre a la madre. Cuando el clima de violencia se ha hecho crónico en el núcleo familiar, las manifestaciones emocionales observadas en les hijes, evidencian lo pernicioso de su impacto: problemas físicos, desórdenes afectivos, trastornos de conducta; harán su aparición.
Y ¿por qué vicarios/as? porque son tomades en el lugar de quien es la depositaria directa de la agresión por parte de quien la inflige. Así, con frecuencia pueden llegar a sentirse culpables, de ser les causantes de la violencia hacia su madre o por el contrario, llegar a sentir una intensa rabia hacia ella, culpándola de no detener las agresiones. También es frecuente que empaticen con su sufrimiento, asumiendo roles de protección, colocándose como “escudo” frente a los actos violentos del padre.
El sentimiento de vulnerabilidad e indefensión aprendida, suelen estar presentes en la infancia y adolescencia que ha padecido crónicamente, la violencia de género a lo interno de sus hogares.
Papel del Estado patriarcal
La masculinidad se ha erigido en el tiempo histórico, conformando un sistema de organización sexual, social y político, con la figura del varón como eje central de la vida. Este sistema denominado patriarcado exhibe dos características fundamentales: dominación y jerarquía sobre las mujeres.
En palabras de Rita Laura Segato “todas las violencias hacia las mujeres están regidas por la estructura patriarcal y de género”. El ADN del estado es patriarcal. Lo vemos claramente en la disociación de la justicia de los casos de asesinatos posteriores a la separación y el divorcio, de las parejas que viven violencia basada en género.
En la medida que avanzan las legislaciones a nivel mundial, los hombres violentos van modificando sus formas de ejercer dominio y control a través de la violencia.
El Estado a través de sus instituciones de justicia permite a los hombres violentos, e incluso a los homicidas y femicidas, continuar el vínculo con sus hijas e hijos por el ejercicio de su patria potestad, siendo usada para continuar el dominio y control y maltratar a sus madres.
El agresor
El principal factor que opera en este tipo de agresor es sin dudas, que pueda convertir a sus hijos/as/es en objetos o instrumentos para infligir daño a quien considera la diana en su objetivo: la mujer. Dañarles o incluso a asesinarles, es la prueba irrefutable que, para ese individuo, esos no son sus hijas e hijos y no les considera personas, por el contrario, ellas y ellos son un objeto más para manipular, controlar y continuar maltratando e hiriendo a esa mujer.
Pero, ¿cuáles son las principales características del agresor?, usualmente:
- Muestra muy poca empatía con los/las hijas.
- Anuncia lo que va hacer en forma de amenaza.
- Posee un historial de violencia, celos y control.
Judicialmente, el agresor sabe que no tiene derechos sobre su esposa y/o pareja, también sabe que conservará el poder y derechos sobre las hijas e hijos. Su forma de actuar, como hacerlo y para que hacerlo tienen como objetivo mantener el control sobre la mujer víctima, quien será capaz de callar, tolerar, ceder y seguir aguantando muchas cosas sólo por ellas y ellos. El agresor, se aprovecha de que la justicia patriarcal hará prevalecer sus derechos de “Padre “.
El pretendido síndrome de Alienación Parental
¨Pretendido”, en tanto carece de toda rigurosidad científica y lógica, para constituirse en una categoría diagnóstica. Esto lo han afirmado Sonia Vaccaro y Consuelo Barea en su libro homónimo: “El pretendido Sindrome de Alienación Parental”; creado para más señas por un médico estadounidense: Richard Gardner, quien de entrada lo caracteriza con una neutralidad aparente, al no referirse de manera específica a la madre o al padre como generadores del malestar en les hijes.
Se trata entonces de la adopción de una posición a favor de une de les progenitores, en contra del otre. En este sentido, pretende afirmar por un lado la conducta manipuladora del progenitor y por otro, el resultado sintomático en el niño o niña, alienada.
La gravedad de este pretendido SAP, es su utilización en contra de las mujeres, en los contextos de litigio judicial, tras las separaciones y/o divorcios; para conculcarles el derecho a la custodia de sus hijes.
Necesidad de incorporar la violencia vicaria en la reforma de las leyes
Proponemos incluir la violencia vicaria como tipo penal dentro de la legislación venezolana, teniendo claro que esto implica desmontar el tutelaje del pater familias que existe por parte del Estado, para centrarse en tutelar los derechos de las y los sujetos verdaderamente vulnerables: las mujeres afectadas por violencia basada en género y sus hijas, hijos e hijes.
Usualmente el interés superior del niño, niña y adolescente (plasmado en la legislación nacional) está en boca de las y los defensores vinculados a esta materia y es esgrimido en los juzgados como el interés que debe ser tutelado. Sin embargo, detrás del argumento de defender este interés superior, se esconde en realidad la protección de los derechos del padre-hombre-agresor, el derecho de estos a mantener la patria potestad e incluso la guardia y custodia, cuando en verdad estos individuos no tienen el interés de velar por el bienestar de su prole, sino la intención específica (ya demostrada con hechos violentos en la relación de pareja) de seguir dañando a la mujer afectada por violencia de género, a través de las, les y los niños.
Incluir la violencia vicaria como tipo penal implica una necesaria y firme conexión entre el Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente y el sistema de protección a las mujeres afectadas por violencia de género, dentro del marco de la Lopnna y la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El tipo penal debe ser incluido en ambas leyes, ya que la violencia vicaria plantea consecuencias diferenciadas para las mujeres-madres y para las y los niños y adolescentes.
Asimismo, incluir este tipo penal requeriría de un amplio y profundo proceso de formación para las y los servidores públicos, en aras de desmontar las creencias que la cultura patriarcal impone en torno a lo que es una familia y el “deber ser” sobre lo que significa ser padre, ser madre, ser hijo o hija, así como sobre los “derechos de paternidad” usualmente adjudicados a los padres (hombres).
Se requeriría adicionalmente la renovación de la institucionalidad, creando nuevas figuras en el servicio público, dedicadas y especializadas en la atención y prevención de casos de violencia vicaria, en conexión con ambas legislaciones y en consonancia con acciones educativas y campañas comunicacionales adecuadas.
Referencias:
GUÍA DE INTERVENCIÓN CON MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (2012). Instituto Canario de Igualdad. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Gobierno de Canarias. Disponible en http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/GuiaViolenciaMenores.pdf
Mackinnon. Catherine 1989. Hacia una teoría feminista del Estado. PDF. Disponible en https://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/MacKinnon-Catherine-Hacia-una-teor%C3%ADa-feminista-del-Estado.pdf
Paterman, Carole. Pateman, Carole. (1995). El contrato sexual. Editorial Anthropos. Recuperado en https://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/pateman_el_contrato_sexual_cap_1_y_2.pdf
Reguant, Dolors (2007). Explicación abreviada del patriarcado. Disponible en https://patagonialibertaria.files.wordpress.com/2014/12/sintesis-patriarcado-es.pdf
Segato Rita, (2003). La guerra contra las mujeres. Disponible en https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/map45_segato_web.pdf
Váccaro, Sonia y Barea, Consuelo (2012). El pretendido Síndrome de Alienación
Parental. Un instrumento que perpetua el maltrato y la Violencia. https://www.soniavaccaro.com/
Dra. Nancy L. Bello B.
Médica-Psiquiatra-Psicoanalista
Magistra Gabriela Malaguera González
Psicóloga con Maestría en Estudios de la Mujer-UCV
Beatriz Montenegro
Psicóloga y Psicoanalista
Magistra Yermeyn York Wuyke
Socióloga y Lic. en Educación con Maestría en Trabajo Social de la CWU